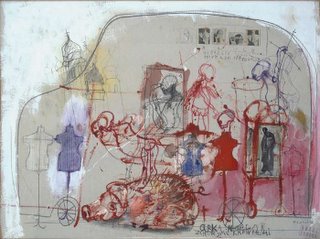 Recientemente un maestro de la cardiología mundial, el Dr. Willis Hurst publicó un editorial donde alerta acerca del uso indiscriminado de las palabras en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Describe la frecuente asociación entre: “coronariografías normales” y la tendencia a extraer como conclusión, (en principio apresurada), el diagnóstico de:“coronarias normales”.
Recientemente un maestro de la cardiología mundial, el Dr. Willis Hurst publicó un editorial donde alerta acerca del uso indiscriminado de las palabras en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Describe la frecuente asociación entre: “coronariografías normales” y la tendencia a extraer como conclusión, (en principio apresurada), el diagnóstico de:“coronarias normales”.El Dr. Hurst describe sucintamente la multiplicidad de circunstancias en que la enfermedad coronaria se hace clínicamente evidente sin que el procedimiento de la angiografía logre demostrar alteraciones. Esta situación por todos conocida y de antigua descripción en la bibliografía cardiológica no ha logrado sin embargo sustraernos en términos de lenguaje o, lo que es más peligroso aún, en términos de actitudes concretas de la idea de que una cosa: coronariografías sin lesiones obstructivas, equivale a otra cosa: coronarias sin enfermedad. Utilizamos de este modo una entidad para referirnos a otra relacionada con ella, la cinecoronariografía como equivalente de las arterias coronarias.
Este procedimiento muy estudiado por la linguística se denomina: metonimia. Otra vez el lenguaje permite desnudar los conceptos estructurantes de nuestro accionar y las metáforas sobre las que se fundan.
Aunque durante la actividad cotidiana no tomemos conciencia de ello, gran parte de nuestros actos y la mayoría de los conceptos y categorías que los fundamentan se sustentan en metáforas. Estas impregnan el lenguaje y modulan nuestro pensamiento y actitudes. De este modo el sistema conceptual ordinario en términos del cual pensamos y actuamos reconoce una naturaleza esencialmente metafórica.
Una metáfora consiste en entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra.
Los conceptos así generados estructuran la manera en que pensamos, actuamos y percibimos la realidad que nos rodea. La metáfora no se encuentra únicamente en las palabras sino en la intimidad más profunda de nuestros conceptos fundamentales.
Las ciencias no escapan a esta forma de conformar sus ideas, la verdad es siempre relativa a un sistema conceptual en gran medida definido por medio de metáforas. En nuestra cultura el mito del objetivismo nos induce a creer que las verdades enunciadas son siempre absolutas. Quienes, de manera individual o de grupo, consiguen imponer sus metáforas logran definir lo que es verdad y lo que no lo es. La ciencia ha ejercido este papel histórico durante los últimos siglos.
Nuestras acciones se sustentan en lo que consideramos verdadero y la Medicina constituye un ejemplo de aplicación de éste fenómeno, el análisis de las transformaciones experimentadas por algunos de sus conceptos permite demostrarlo sin mayores esfuerzos.
Las metáforas permiten establecer categorías de tipos de objetos o experiencias destacando ciertas propiedades, desfocalizando otras y ocultando enteramente otras. Así, selecciona aspectos del objeto de manera que la metáfora, (siempre parcial y segmentaria), resulte coherente. El sistema conformado mediante este procedimiento estructura nuestras percepciones y experiencias tendiendo a conservar el sentido y la coherencia de la metáfora subyacente. No es sólo un modo de expresar un aspecto de lo real sino un modo muy arraigado de percibirlo y por lo tanto de dirigir nuestras intervenciones sobre él.
Estas categorías modulan nuestra observación hacia las propiedades del objeto analizado que resulten mas ajustadas a su descripción prototípica original.
Si la metáfora subyacente a nuestro concepto de enfermedad coronaria es: “La enfermedad coronaria consiste en la obstrucción de la luz del vaso debida a un obstáculo al flujo sanguíneo”, no debe resultarnos sorprendente que el hallazgo de: “cinecoronariografías normales” se asocie con: “ausencia de enfermedad coronaria”.
En un sentido todavía más remoto la metáfora podría reducirse a: “Las arterias coronarias son tuberías”, y desde estas metáforas estructurantes elaborar un sistema conceptual sobre la enfermedad coronaria, nuestros procedimientos de observación, nuestras intervenciones y nuestros diagnósticos de ausencia o presencia de enfermedad.
Organizadas de este modo, nuestras ideas nos habilitan para destacar ciertos aspectos de la enfermedad, desfocalizar otros e ignorar otros con el objeto de mantener la coherencia de nuestra metáfora estructurante fundamental.
Las metáforas imponen una estructura consistente sobre el concepto que estructuran, organizan la experiencia y regulan las condiciones de visibilidad de los objetos abordados.
El paradigma contemporáneo de le enfermedad coronaria permite desnudar aspectos trascendentes de este cuado no visibles, a menudo ni siquiera imaginables, a la luz del paradigma mecanicista del modelo tradicional de la enfermedad.
El reconocimiento de un largo período de enfermedad extraluminal, del remodelamiento vascular, de las alteraciones de la respuesta vasomotora, de las perturbaciones de la compleja dinámica endotelial, de un continuo entre los factores de riesgo y los eventos vasculares, dan cuenta de una etapa (la de mayor extensión temporal), donde la luz del vaso se encuentra preservada sin que esto implique ausencia de enfermedad. Se hace imperioso reestructurar nuestras representaciones de la cardiopatía coronaria, reelaborar nuestras metáforas subyacentes, replantear los mecanismos, a menudo inconscientes, que regulan nuestra aproximación al tema; en fin, sustituir un paradigma por otro que no descarte sino que integre, ampliándolo, al anterior.
La simplificación y el reduccionismo son herramientas peligrosas a la hora de acercarse a las nuevas hipótesis. Nos exponen al riesgo de reducir los desarrollos complejos a nuestras creencias más rudimentarias, de enmarcar los hallazgos científicos en el contexto de un pensamiento ingenuo y por lo tanto condenarlos al culto superficial a la novedad y a la inacción estéril en el momento de implementar la atención de nuestros enfermos.
Ideas como las de: “no reflujo”, reperfusión o recanalización, permeabilidad o perfusión, sólo adquieren su verdadero significado si se supera la concepción puramente mecánica hidrodinámica de la enfermedad isquémica cardíaca.
La metáfora permite crear nuevos significados, definir realidades y en consecuencia habilitarnos como sujetos hacia nuevos enfoques y aperturas insospechadas. Es un instrumento inagotable para tratar de ensanchar nuestro entendimiento parcial de aquello que tal vez sólo ilusoriamente pueda aprehenderse en su inabarcable totalidad.
Se hace necesario abandonar el miedo a las metáforas, el temor a la creación de nuevos significados que conformen el suelo fértil sobre el que la ciencia con su metodología pueda construir evidencias o descartar hipótesis. La creación es parte del proceso científico, es su fundamento básico y su plataforma de lanzamiento.
El Dr Willis Hurst nos alerta con la sencillez de los grandes maestros, acerca de la insuficiencia de un pensamiento automático en la interpretación de los estudios complementarios, de las trampas del lenguaje que exhiben las simplificaciones del pensamiento reductor y las ilusiones no siempre evidentes de un imaginario que supone estar dando cuenta de la realidad más objetiva y desapasionada contradiciendo los fundamentos mismos de toda actividad humana.
Aprendemos en contra de nuestros conocimientos previos, nuestros prejuicios y nuestras certezas, porque el saber también está hecho de zozobras y perplejidades, de aquella materia inagotable y misteriosa que nos permite crear, imaginar, transformarnos y enriquecernos en un movimiento perpetuo que, afortunadamente, jamás encontrará el sosiego ni el reposo.
0 comentarios: